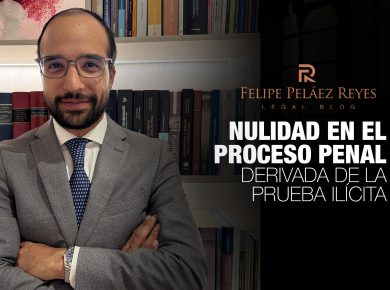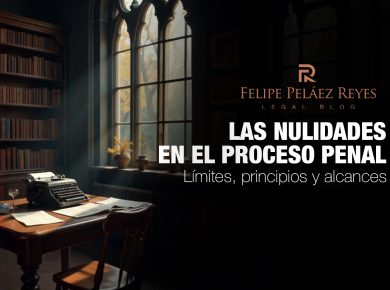Hablar del principio de legalidad en el plano jurídico tiene una enorme complejidad, pero también una claridad meridiana: es la piedra angular del Estado de Derecho y el principal límite frente a la arbitrariedad del poder punitivo. Cuando la sociedad migró hacia una organización estatal que abandonara la persecución caprichosa de los comportamientos, lo hizo en busca de seguridad y objetividad en la reacción frente a las conductas que merecen reproche. De allí surge la idea esencial de que los ciudadanos deben poder prever, con antelación, qué conductas son relevantes para el Estado y qué consecuencias punitivas acarrean.
La consigna es básica, el Estado no puede dedicarse a perseguir conductas que en determinado momento le resulten “atractivas”, ni puede acusar hechos que en un instante histórico considere reprochables socialmente o que generen alarma pública. Solo lo que la ley describa previamente como delito puede ser objeto de persecución penal. Nada más, nada menos. El poder punitivo necesita un catálogo de conductas prohibidas, y una vez ese catálogo existe, podrá actuar; pero nunca antes.
Este principio no es un hallazgo reciente ni una obviedad espontánea, sino el fruto de siglos de evolución jurídica y filosófica. Paul Anselm von Feuerbach formuló su expresión más contundente al acuñar el aforismo que ha atravesado la historia del derecho penal: nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali certa, scripta et stricta. No hay delito ni pena sin una ley penal previa, taxativa, escrita y estricta. En esas cuatro exigencias –previa, cierta, estricta y escrita– está encapsulada una de las mayores conquistas del derecho moderno.
Que hoy parezca algo incuestionable no significa que siempre lo haya sido. Basta recordar los juicios de Núremberg, en los que, tras la Segunda Guerra Mundial, se llevó a los líderes nazis al banquillo de los acusados. El mundo entero clamaba justicia, pero muchas de las conductas juzgadas no estaban previstas en ninguna ley penal. Los tribunales acudieron a criterios amplios, apelaron a principios generales del derecho y dejaron la sensación de que se trataba de una justicia de vencedores, más que de un verdadero sometimiento a reglas previamente conocidas. Ese episodio histórico, con todas sus luces y sombras, sigue recordándonos que sin legalidad el castigo deja de ser justicia para convertirse en venganza.
La Constitución de Colombia recoge con claridad esta garantía al consagrar en el artículo 29 que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Esa cláusula, que integra el núcleo del derecho al debido proceso, está replicada en el Código Penal y proyecta sus efectos incluso sobre el ámbito procesal. La legalidad no solo protege frente al tipo penal; protege también frente a la forma de aplicar ese tipo y frente al procedimiento mediante el cual el Estado despliega su poder.
Esto significa que la Fiscalía, titular de la acción penal, no actúa con una carta blanca. Investiga y acusa, sí, pero siempre dentro de los límites impuestos por la ley. Ser titular de la acción penal no equivale a ser dueña de la arbitrariedad. Es la ley y no el deseo del legislador, ni la presión mediática, ni el clamor de la opinión pública la que traza la frontera de lo punible.
Por eso, se habla de las cuatro exigencias que dan cuerpo a la legalidad: la ley debe ser cierta (lex certa), es decir, clara y taxativa, sin ambigüedades que permitan interpretaciones divergentes o que hagan depender la persecución penal del ingenio hermenéutico de jueces y fiscales. Debe ser estricta (lex stricta), lo que excluye interpretaciones extensivas o analogías en perjuicio del procesado. Debe ser previa (lex praevia), porque solo las conductas definidas con anterioridad pueden generar reproche penal. Y debe ser escrita (lex scripta), plasmada en un texto normativo, nunca en costumbres ni en invenciones jurisprudenciales.
Sin embargo, que el principio de legalidad parezca hoy incuestionable no significa que esté a salvo de tensiones. En los estrados judiciales todavía se libran batallas alrededor de su alcance. Ejemplos sobran: la pretensión de tener como delito fuente del lavado de activos el enriquecimiento ilícito de particulares, cuando ese enriquecimiento ni siquiera es delito en Colombia, es un síntoma de cómo, a veces, la creatividad interpretativa amenaza con corroer el cimiento garantista de la legalidad. Igual sucede con tipos penales abiertos o indeterminados que, más que describir, insinúan conductas, dejando que sea la autoridad la que “rellene” el contenido a conveniencia.
Todo esto demuestra que la legalidad no es un principio del pasado, sino un frente de lucha permanente. Cada vez que se acepta que una norma vaga sirva de sustento para acusar, que la analogía “ayude” a sancionar lo que no está descrito, o que el poder punitivo se expanda por la presión social del momento, se abre una grieta en la muralla que protege al ciudadano de la arbitrariedad.
La legalidad, al final, no es una simple formalidad técnica. Es la garantía de que el derecho penal siga siendo el límite del poder y no su herramienta más peligrosa. Defenderla, incluso en las discusiones más áridas y en los casos más incómodos, es defender la esencia misma del Estado de Derecho. Porque cuando la legalidad se rompe, lo que sigue nunca es justicia: lo que sigue es poder desnudo.
Nos vemos en una próxima reflexión jurídico-penal.