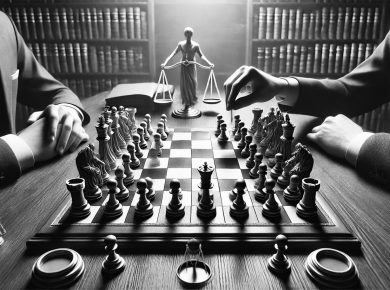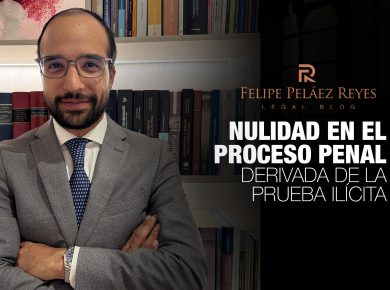Cuando en un proceso judicial se presenta una irregularidad con efectos trascendentales desde el punto de vista de los derechos de quienes en él actúan, y dicha irregularidad no es subsanable en ese momento, es necesario acudir al instituto de las nulidades: ese remedio procesal a partir del cual se pretende corregir el yerro ocurrido, pero mediante la fórmula más extrema posible (devolver la actuación hasta el punto en que se generó la irregularidad) con el fin de evitar su consolidación en el tiempo.
Comúnmente se dice que las nulidades en el proceso penal tienen dos momentos u oportunidades para ser alegadas: en la audiencia de formulación de acusación, conforme al artículo 339 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y en el recurso extraordinario de casación, como lo dispone el artículo 181.2 del mismo estatuto.
Sin embargo, restringir el momento procesal para alegar una irregularidad genera, al menos, dos consecuencias negativas. La primera, que los errores trascendentales en clave de garantías fundamentales deban esperar hasta llegar a una de esas dos etapas para ser superados, lo que implica que la actuación avance consolidando una violación de derechos. La segunda, que resulta gravoso para la celeridad judicial permitir que el proceso prosiga y solo más adelante, al llegar la oportunidad prevista, deba retrotraerse todo el trámite.
Por eso, no se debe ser tan rígido al establecer cuál es el momento para promover una nulidad. Ésta debe alegarse en el instante mismo en que la causal ocurre, promoviendo un incidente de nulidad en el que, con la técnica debida, se plantee al juez la necesidad de remediar la irregularidad mediante la devolución del trámite a una etapa anterior.
Aunque el asunto parece pacífico y evidente, ha generado amplia discusión en los estrados judiciales. No pocas veces, amparados en la tesis de la “convalidación”, esto es, que la parte habría consentido en lo ocurrido, los jueces niegan la posibilidad de alegar nulidad por fuera de los dos momentos legalmente previstos. Por ello, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha debido recordar que, dado el deber del juez de corregir los actos irregulares (art. 139.3 del CPP), la nulidad puede operar incluso de oficio, pues “carece de sentido continuar con la tramitación del proceso solo porque formalmente se establecen etapas específicas, aunque se conozca que lo adelantado con posterioridad también sería objeto de anulación[1]”.
Como se ve, la nulidad es una alternativa remedial extrema, y en tanto tal, debe ser evitada siempre que sea posible. Con esto no se sugiere que el litigante deba abstenerse de plantearla o que el juez eluda su decreto, sino que su uso debe regirse por el principio de subsidiariedad: cuando se advierte una irregularidad que puede afectar el trámite, debe intentarse primero recomponer la actuación sin necesidad de retrotraerla, pues los costos que ello representa para la celeridad, la eficacia y los derechos de las partes e intervinientes son altísimos.
Precisamente por su carácter excepcional, las nulidades están gobernadas por principios estrictos que operan como filtros para determinar si la irregularidad alegada tiene realmente la entidad que se pretende demostrar.
Estos principios, originalmente consagrados en el artículo 310 de la Ley 600 de 2000, no fueron replicados en la Ley 906 de 2004. Ello llevó a la Sala Penal de la Corte Suprema a mantenerlos por vía jurisprudencial, pues prescindir de ellos abriría la puerta a que cualquier defecto formal fuera invocado como nulidad. Así, la jurisprudencia impone al litigante que pretenda promover una nulidad la carga de acreditar el cumplimiento de estos criterios, pese al silencio del actual CPP.
Desde el punto de vista práctico, quien solicite la anulación del proceso debe demostrar:
- Que la causal de nulidad invocada está expresamente prevista por el legislador (principio de taxatividad).
- Que su propio actuar no originó el vicio o la irregularidad (principio de protección).
- Que no ha ratificado o consentido, de manera tácita o expresa, la irregularidad (principio de convalidación).
- Que la irregularidad impidió el cumplimiento del objetivo del acto procesal (principio de instrumentalidad).
- Que la afectación es de tal entidad que vulnera derechos o garantías fundamentales y exige reiniciar el trámite (principio de trascendencia).
- Que la nulidad es el único medio posible para enmendar lo ocurrido (principio de residualidad).
- Que ha identificado con precisión los hechos y fundamentos jurídicos que consolidaron la irregularidad (principio de acreditación).
Teniendo claro que las nulidades solo proceden por las causales expresamente previstas por el legislador, es necesario identificar cuáles son y dónde se encuentran reguladas. En el título relativo a la ineficacia de los actos procesales, la Ley 906 de 2004 dispone que el procedimiento penal podrá anularse cuando:
- Exista una prueba obtenida con violación de garantías fundamentales, es decir, una prueba ilícita, salvo que opere alguna de las excepciones como el vínculo atenuado, la fuente independiente o el descubrimiento inevitable.
- El procedimiento haya sido adelantado por un juez sin competencia, ya sea por evadir la cuestión foral o por asumir conocimiento de un asunto propio de los jueces especializados.
- Se haya producido una violación a los derechos fundamentales de defensa o debido proceso en aspectos sustanciales.
Por la entidad del tema, abordaremos estas causales de nulidad en una próxima entrada. No solo por su altísimo impacto en los procesos penales, sino porque constituyen un terreno donde el rigor técnico del litigante y la prudencia del juez se encuentran para garantizar, en definitiva, la vigencia del debido proceso como límite infranqueable del poder punitivo.
Nos leemos en la próxima.
[1] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, AP6708-2025, rad. 70.293 del 24 de septiembre de 2025. M.P. Jorge Hernán Díaz Soto.